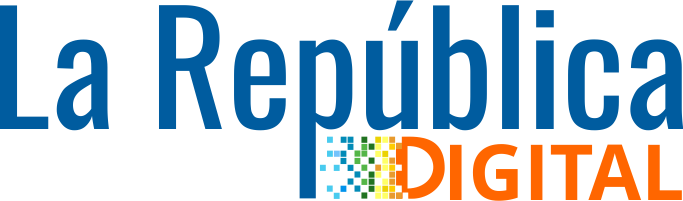El amor en tiempos de la primaria
Por Teresita Lotero
Especial para La República
Yo tenía 7 años y una imaginación sin límites.
A esa edad el patio de mi casa era un bosque lleno de árboles, gigantes para mí, con una “enorme” laguna de metro y medio, que cruzaba imaginando que el agua me llegaba al cuello cuando apenas me mojaba los pies. Una laguna que, en realidad, era un poco de agua de lluvia que formó un charquito cerca del mandiocal del fondo.
La frontera de ese inmenso y misterioso mundo vegetal eran unos tacuarales que rodeaban el terreno y que no había que traspasar, menos de siesta, porque el Cambá Bolsa andaba dando vueltas y podía llevarme vaya a saber adónde.
Segundo también tenía 7 años y era mi compañero de grado.
Llegaba a la escuela con su hermano en una camioneta, provenientes de la estancia donde sus padres eran los encargados. Rubiecito, ojos claros, dientitos de conejo, cachetes rosaditos y una cara de nene bueno que derretía a las señoritas maestras.
Me enamoré perdidamente. No tenía idea de lo que era enamorarse, pero el día que me sentaron en el mismo banco que él (de esos pupitres de madera para dos alumnos) mi corazón latía como si fuera a escaparse en algún momento. Seguro que eso era el amor.
Sus fibras eran de las Faber, de 12 colores, largas, y él me las prestaba para subrayar. Tan generoso, mi futuro novio.
Exagerada, como hasta hoy, consideré que era momento de conquistar su corazón antes que otra guainita lo hiciera y me sacara al rubiecito.
Tomé la decisión de escribirle una carta para declararle mi amor y busqué una cómplice. Norma, la del banco de atrás, se prestaba sin problemas a ayudarme en mi emprendimiento romántico.
Así es como cometimos el primer acto de rebeldía en pos del corazón: arrancamos una hoja del Cuaderno de Deberes (gesto que podía costarnos una hora de penitencia o unos chancletazos en casa) y empezamos la primera carta de declaración de amor. Juntas.
Aprovechamos que la maestra hacía leer a otros alumnos un texto delante del pizarrón y emprendimos la aventura. Cada tanto, le pasaba a Norma lo que redactaba y ella me daba el OK.
Mi imaginación volaba. Recuerdo perfectamente que le preguntaba en la carta si para su cumpleaños le gustaría que le regale una camisa. No sé cómo se la compraría si me decía que sí. Tal vez podía vender chipacueritos en el recreo. Tal vez le pediría a mis padrinos que vivían en Buenos Aires… Ya vería ese detalle para el Día de los Enamorados.
Iba viento en popa la redacción cuando un compañero, de esos que pasan varios años en segundo grado, detectó el inusual movimiento entre nosotras y me arrebató la hoja.
Leyó mi declaración de amor y se la mostró a la mamá de Segundo a la salida de la escuela, blandiendo el papel como una bandera de la deshonra. Alcahuete destructor de romances.
Al día siguiente, nos llamaron de la Dirección para castigarnos por semejante atrevimiento porque la mamá de Segundo vino a hablar con la “Dire”.
De plantón en el recreo y durante las horas que siguieron. El castigo no dolió tanto. Lo triste fue que Segundo jamás se enteró de lo que decían mis prosas sieteañeras.
Volví a casa pateando una latita de picadillo y atravesé el patio decidida a ver qué había más allá del tacuaral. Jugada y dispuesta a enfrentar al Cambá Bolsa.
Solamente encontré un botellerío que habrá quedado vaya a saber de qué fiesta.
Frustración total. No conquisté a Segundo ni gané la guerra del tacuaral.
Seguí escribiendo cartas de amor toda mi vida. Ya no a aquel compañerito de banco sino a los amores que vinieron después.
Porque la perseverancia, señores, siempre ha sido mi caballito de batalla. Más aún si se trata de temas del corazón.